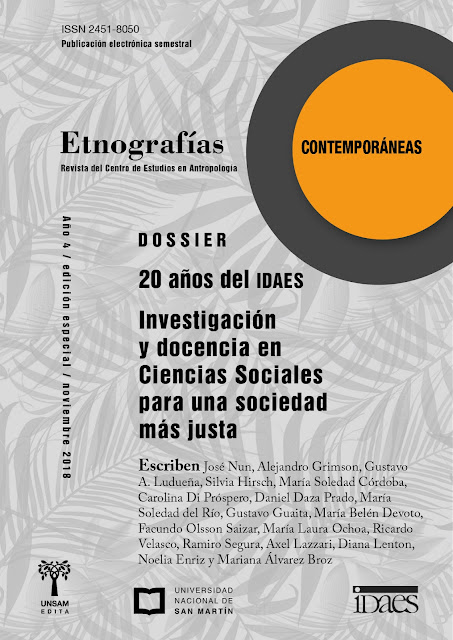Camuflarse
Tácticas de (in)visibilización de las personas transmasculinas en los baños públicos
Mariana Álvarez Broz
Este artículo recoge los resultados del trabajo de campo realizado con la comunidad trans11. La denominació (…) del área Metropolitana de Buenos Aires entre 2013 y 2016. En esta oportunidad focalizaré en las personas transmasculinas22. Usaré la categ (…) con el propósito de problematizar la relación igualdad-desigualdad, a partir de las paradojas que atraviesan en su proceso de (in)visibilización.
En el marco de estudio de las trayectorias de vida de las personas transmasculinas, adopté un enfoque biográfico33. El método biog (…) con el objeto de vincular, de manera dialéctica, la historia individual y la historia social. Específicamente, trabajé con el método conocido como “relato de vida”, en su variante interpretativa comprensiva (Bertaux, 2005), hecho que me permitió identificar los “índices”, entendidos como aquellos aspectos que son reconocidos tanto por los autores del relato como por el investigador en tanto acontecimientos que han marcado la experiencia de vida de mis informantes.
Un dato revelador que surgió entre mis interlocutoras femeninas es que ellas consideran que las transmasculinidades están exentas de ciertas desventajas sociales que sí recaen sobre las travestis y las transfeminidades.44. Usaré la categ (…) Y esto lo atribuyen a que ellos tienen la ventaja de transitar por los distintos espacios sociales como un hombre más, “sin que se les note” su condición trans.
Sin embargo, y luego del análisis de sus trayectorias biográficas, desde una perspectiva relacional e inspirada en la mirada analítica de los pares categoriales propuesta por Tilly (2000), advertí que existen diferencias significativas entre las personas transfemeninas y las transmasculinas (e incluso dentro de este último grupo) en lo que concierne a las formas, situaciones y relaciones de igualdad-desigualdad. Estas divergencias constituyen, por un lado, diferencias inter-genéricas (entre los géneros femenino y masculino) y, por otro, especificidades intra-genéricas (diferencias hacia dentro del género femenino, entre las personas travestis y las transfemeninas) que van delineando las inequidades que caracterizan a la comunidad trans de la Argentina contemporánea (Álvarez Broz, 2017).
Estos hallazgos me permiten, por un lado, problematizar los privilegios que, aparentemente, poseen las personas transmasculinas y, por el otro, mostrar las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas una vez que asumen su identidad trans.
En esa línea abordaré, en este texto, un acontecimiento que ellos revelan como significativo en el proceso de su devenir trans: ingresar, por primera vez, al baño de hombres. Una vez allí, ellos despliegan un conjunto de tácticas y destrezas para pasar desapercibidos –en tanto personas trans– y camuflarse entre los hombres cis.55. Las personas c (…)
¿Por qué resulta de vital importancia para las personas transmasculinas el primer día que ingresan a los sanitarios de hombres? ¿Qué sentidos se ponen en juego? ¿Qué los conduce a invisibilizar su condición trans y qué consecuencias trae aparejadas? ¿Cuáles son las destrezas y los actos performativos que despliegan para lograrlo? Estas son algunas de las preguntas que fueron traccionando el desarrollo de este artículo.
El pasaje del baño de mujeres al de hombres constituye un “momento bisagra” (Kornblit, 2006) en las trayectorias de vida de las personas transmasculinas. Ellos lo consideran como el “bautismo” de la masculinidad.
Ingresar al baño público de hombres exige desplegar un repertorio de posturas, gestos, prácticas corporales arraigadamente masculinas que ellos deben recrear para “pasar desapercibidos”. Dado que en esa “cabina de vigilancia del género” (Preciado, 2009) no hay lugar para ambigüedades, es fundamental ajustar la imagen y sus actitudes a las representaciones dominantes masculinas y transmitir coherencia entre cuerpo, sexo y género.
El primer día que Marco decidió ingresar al baño de hombres, le pidió a su primo que se quedara cerca de la puerta por si se generaba algún incidente. No es que él no fuera preparado, de hecho, llevaba un orinador66. Se conoce como (…) en el bolsillo del pantalón con el que había estado practicando en su casa en reiteradas oportunidades. Pero la sensación de vértigo ameritaba el sentirse acompañado. Una vez adentro, se ubicó en uno de los últimos mingitorios de la fila con el propósito de evitar el hecho de ser observado desde ambos laterales. A los pocos segundos, otro joven se acomodó justo en el mingitorio contiguo. “Creí que entraba en pánico, pero al sentir que el otro chico solo se concentraba en lo suyo y ni me miraba me fui calmando y recuperando la confianza en mí mismo”. En ese momento, advirtió que podía “camuflarse” entre los demás. En ese gesto nimio y casi imperceptible encontró reconocimiento de sus pares y reafirmó para sí su identidad masculina. “Orinar como uno más entre los demás chicos significó un verdadero desafío, ese pasaje tan ansiado durante años de la feminidad a la masculinidad”.
Para las personas transmasculinas, el sanitario de hombres resulta ese territorio donde opera, de manera silenciosa, una de las más discretas al tiempo que efectivas normas de las “tecnologías de género” (De Lauretis, 1989). Por eso mismo, el mayor desafío es tener la habilidad para “pasar” en espacios destinados y habitados por hombres (Halberstam, 2008).
Al mismo tiempo, el baño constituye el sitio más complicado para ser identificado como una masculinidad trans pero, a su vez, es inseparable del placer que genera atravesar esa experiencia sin ser descubierto (Garber, 1992, p. 47). Esa combinación de sensaciones que oscilan de la adrenalina por “pasar como uno más” al pánico de ser descubierto va configurando las contradicciones del proceso de visibilización trans, en el caso de las masculinidades.
En este sentido, la experiencia del passing (‘pasar’), dice Girschick (2008),77. Según el glosa (…) funciona como una negociación situacional con el entorno respecto de los modos de expresar y dar a conocer, en este caso, la identidad de género de una persona. En esa situación de interacción, las personas transmasculinas atraviesan un momento de tensión que se trama entre el secreto y la evidencia, y lo íntimo, lo privado y lo público (Graná, 2013).
En el acto de “pasar”, las personas transmasculinas desafían el sistema de “segregación urinaria”88. Esta categoría (…) al rebelarse contra la traducción literaria de los signos “damas” y “caballeros” (Garber, 1992, p. 49). De este modo, es en el sanitario de caballeros donde las personas transmasculinas se entrometen como intrusos, y despliegan una serie de performances desestabilizadoras (Garber, 1992) para cumplir uno de sus deseos más anhelados: actuar y comportarse como personas masculinas y ser reconocidas como tales por otros hombres.
Cuando Esteban ingresó a un baño público por primera vez, lo hizo acompañado de sus compañeros de la facultad. Y, si bien estaba en segundo año de la carrera de Filosofía, ninguno de quienes lo conocían desde el CBC sabía de su condición trans. Él lo había ocultado por temor a la estigmatización o al rechazo de su entorno y, como había iniciado la facultad con el cambio registral correspondiente de su DNI, no tuvo necesidad de explicar nada.
La relación de camaradería y complicidad que había construido con sus compañeros le dio la confianza suficiente para inmiscuirse en los sanitaros de hombres. Una vez allí, se ubicó entre los demás y manipuló con disimulo su orinador hasta el cierre de sus pantalones y se las arregló para orinar mientras mantenía un intercambio de palabras trivial con uno de los compañeros que tenía al lado. A sus espaldas, otro hacía chistes con sentido homofóbico hacia otros dos compañeros, a quienes se sumaron risas burlonas, entre ellas la de Esteban. Cuando ambos terminaron, se reunieron con el resto y se dispusieron a ir al bar de la esquina a tomar una cerveza. “Desde esa primera vez ya han pasado tres años y aún siguen considerándome como uno más de ellos. Ese para mí es el mayor reconocimiento que puedo tener en tanto hombre trans”.
Al respecto, Kimmel (1997) plantea la relevancia que adquieren el reconocimiento y la validación homosocial en la masculinidad, esto es, pues, la aceptación de los hombres frente a otros hombres quienes aprueban permanentemente sus habilidades y su virilidad en un juego de competencia y aprobación mutua. Es decir, la masculinidad está signada por el escrutinio de otros hombres. Son ellos quienes evalúan la pertinencia y el desempeño de lo que se entiende por masculino en los distintos espacios y prácticas cotidianas.
No resulta extraño que el sanitario de hombres constituya un lugar de reconocimiento masculino “entre pares”. Tal como dijera Simone de Beauvoir (1999) en su obra póstuma El segundo sexo, en la acción de “hacer pis” se divide y jerarquiza la relación entre los sexos y se erige la superioridad del hombre, quien mediante una posición corporal erguida –a diferencia de la mujer, que necesariamente tiene que agacharse– toma su pene y lo direcciona controlando él mismo la acción de orinar.
En el caso particular de las personas transmasculinas, el acto de ingresar a un baño público en busca de reconocimiento del otro-referente, y para reafirmar su pertenencia a un ámbito meramente masculino, exige desarrollar tácticas de invisibilización en tanto persona trans. Puesto que allí pasar como uno más juega un papel crucial en sus vidas.
Matías tuvo sensaciones encontradas la primera vez que ingresó a un baño público. Él es activista trans desde el comienzo de su adolescencia, cuando inició su proceso de transformación. Promueve la visibilización y reivindica su condición trans en cada espacio en que participa. Sin embargo, cuando ingresó a los sanitarios de hombres no dudó en “camuflarse”. Procuró no realizar ningún movimiento que despertara la atención de los demás ni levantara alguna sospecha sobre él. Porque, si bien Matías es partidario de visibilizarse como un hombre trans, sabe que si alguien en el baño descubre que tiene vagina estaría en una situación de alto riesgo.
Una referencia ineludible entre mis informantes masculinos es la mención del film Los muchachos no lloran.99. Esta película (…) La escena que de manera reiterada rememoran es el momento en que un grupo de amigos de un poblado rural del estado de Nebraska (Estados Unidos) descubre que Brandon “no es un chico” sino una chica, y lo obligan a exponer su cuerpo desnudo para evidenciar sus rasgos femeninos frente a su enamorada. Pero el episodio de violencia no culminó allí. Como forma de escarmiento por “falsear su identidad” y para reafirmar el hecho de que no era un varón, ya que portaba genitales femeninos, lo suben a un auto, lo trasladan a un descampado, lo golpean ferozmente, lo someten a una violación y finalmente lo matan. Ese trágico desenlace como consecuencia de haber sido “descubierto” se presenta como un temor recurrente en los relatos de las personas transmasculinas.
Con relación a lo señalado en la introducción de este artículo, vinculado a la perspectiva relacional entre lo transfemenino y lo transmasculino, es menester destacar una diferencia fundamental: si bien es probable que ellas resulten más observadas que ellos –tanto por su excentricidad, en algunos casos, como por el hecho de que “se les nota más” que a ellos–, lo cierto es que los riesgos que ellos corren por “pasar como hombres” no son comparables con las incomodidades que pueden atravesar ellas en los baños de mujeres. Mientras que las travestis y las transfeminidades manifiestan sentirse incómodas ante la mirada vigilante, la risa burlona o algún tipo de comentario discriminatorio por parte de las usuarias del sanitario, ellos expresan angustia y temor frente a posibles expresiones intimidatorias, reacciones violentas –incluso extremas– o ataques sexuales por parte de los varones que concurren a los sanitarios, en el caso de descubrir su condición trans.
En ese sentido, la habilidad de “pasar como uno más” en los baños públicos y de simular su transmasculinidad permite a los sujetos manejar la información sobre su identidad sexo-genérica y constituye un recurso de protección (Pecheny, 2002: 134) vital. Lo paradójico es que en ese gesto de invisibilizarse en tanto persona trans, además de un reconocimiento a la masculinidad deseada, funciona como una táctica de supervivencia.
Esta paradoja de la (in)visibilización deja entrever que las personas transmasculinas están más expuestas a desventajas situacionales o contextuales (Álvarez Broz, 2017). Dichas desventajas tienen que ver con experiencias contingentes que surgen en determinados momentos y en ámbitos específicos, dependiendo en gran medida de las pautas de interacción que se generan con las demás personas, que al ser variables y cambiantes son resultado de procesos dinámicos.
Es en la tensión entre visibilizarse como una persona trans y pasar desapercibido como un hombre más donde se hace un uso de la información para su propio beneficio (Delgado Ruiz, 1999), y radica su capacidad de agencia. Esta no puede concebirse en términos dicotómicos como algo beneficioso o perjudicial, sino que más bien deben considerarse las situaciones determinadas y sus posibilidades de acción, sin perder de vista la complejidad donde se trama reconocimiento e indiferencia, peligro y oportunidad, valoraciones y discriminaciones, ventajas y desventajas.
Álvarez Broz, M. (2017. ¿Cuánta (des)igualdad somos capaces de aceptar? Formas, mecanismos y relaciones de (des)igualdad en personas trans de la Argentina contemporánea (1990-2015), Buenos Aires: Tesis de Doctorado en Sociología, IDAES, UNSAM Inédita.
Berkins, L. (2007). Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros. Buenos Aires: Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT).
Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona, España: Bellaterra.
De Beauvoir, S. (1999 [1949]). El segundo sexo. Vol. I. Los hechos y los mitos. Buenos Aires: Sudamericana.
De Lauretis, T. (1989). Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction (pp. 1-30). Londres, Inglaterra: Macmillan Press.
Califia, P. (2003 [1997]). Sex Changes. Transgender Politics. San Francisco, Estados Unidos: Cleis Press.
De Certeau, M. (1996 [1990]). La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. México DF: Universidad Iberoamericana.
Garber, M. (1992). Vested Interest: Cross-Dressing and Cultural Anxiety. Nueva York, Estados Unidos: Routledge.
Girschick, L. (2008). Transgender Voices: Beyond Women and Men. Londres, NH: University Press of New England.
Grana, L. (2013). Voces que importan. Producción de reconocimiento de travestis, transexuales y transgéneros en El Teje y otros enunciados públicos. Buenos Aires: Tesis de Maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, IDAES, UNSAM.
Halberstam, J. (2008). Masculinidad femenina. Madrid: Egales.
Hall, S. (2003 [1996]). “Introducción: ¿Quién necesita identidad?”. en Stuart Hall, Cuestiones de identidad. Buenos Aires: Amorrortu.
Kimmel, M. (1997) “Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina”. En Teresa Valdés y José Olavarría (eds.), Masculinidad/es. Poder y crisis, pp. 49-62. Santiago de Chile: Isis Internacional.
Kornblit, A. L. (2007). “Historias y relatos de vida: una herramienta clave en metodologías cualitativas”. En A. L. Kornblit, Metodologías cualitativas en Ciencias Sociales. Modelos y procedimientos de análisis, pp. 15-31. Buenos Aires: Biblos.
Lacan, J. (1989). “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”. En Jacques Lacan, Escritos. Madrid: Siglo XXI.
Pecheny, M. (2002). “Identidades discretas”. En Leonor Arfuch (comp.), Identidades, sujetos y subjetividades (pp. 127-147). Buenos Aires: Prometeo.
Preciado, P. (junio de 2009). “Paroledequeer”. Recuperado el 10 de octubre de 2016, de: Basura ygénero.Mear/cagar.Masculino/Femenino:http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2013/09/beatrizpreciado.html
Preciado, P. (2008). Testo Yonqui. Madrid, España: Espasa Calpe.
Ruiz Delgado, M. (1999). El animal público: hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona, España: Anagrama.
La denominación trans constituye una categoría paraguas que refiere a aquellas personas que no se identifican con el género asignado al momento de su nacimiento. Dentro de la categoría trans conviven diversas formas de identificación. A los fines del trabajo analítico, y dado que las personas que participaron en esta investigación adscribían identitariamente –más allá de los matices– a una concepción en torno de lo femenino y lo masculino, voy a referirme a ellos/as a partir de dos grandes categorías de identificación: transfeminidades y transmasculinidades, poniendo el prefijo trans para señalar, al tiempo que acentuar, esa experiencia de subjetivación. La excepción la haré con la categoría de identificación travesti en tanto remite a una trayectoria social, cultural y política específica en América Latina y Argentina, y en tanto es reivindicada con orgullo como posición política como una forma de resistencia a la corporalidad binaria y a la dicotomía sexo-genérica (Berkins, 2007).
Usaré la categoría transmasculina o transmasculinidades para hacer referencia a aquellas personas que habiendo nacido como bio-mujeres, en el sentido que le otorga Preciado (2008), se identifican y construyen su identidad –aunque con matices y diferencias– con el género masculino. Esto no implica que este término opere como un compartimiento estanco y cristalizador de identidades, o que desestime otros apelativos a través de los cuales las personas transmasculinas puedan referirse a sus propias vivencias. De hecho, es dable aclarar que mis informantes se autoidentifican de maneras diversas: hombres trans, varones trans, chicos trans, hombres, masculinidades trans, por mencionar las más recurrentes.
El método biográfico constituye una manera –entre otras– de hacer sociología desde principios del siglo XX. Fue en el marco de la Escuela de Chicago, y a partir de la década del 20, que proliferaron los estudios de los relatos e historias de vida y los estudios de caso en obras pioneras como las de Thomas y Znaniecki (El campesinado polaco en Europa y América, publicada en 1918-1920) y, más tarde, el trabajo de Oscar Lewis (Los hijos de Sánchez, en torno de la pobreza, publicada en 1964). Después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso la hegemonía de la sociología norteamericana con sus pilares en el método de encuestas y el funcionalismo parsoniano, sobre todas las otras formas de observación y de teorización (Bertaux, 2005).
Usaré la categoría transfemenina o transfeminidades para hacer referencia a aquellas personas que habiendo nacido como bio-hombres, en el sentido que le otorga Preciado (2008), se identifican y construyen su identidad –aunque con matices y diferencias– con el género femenino. Esta categoría encierra diversas maneras en que se identifican mis informantes, a saber: mujeres trans, chicas trans, mujeres, feminidades trans, por mencionar las más recurrentes.
Las personas cis-género son aquellas que se identifican con el género asignado al momento de su nacimiento. En este caso, me refiero a las personas que nacieron con pene y testículos y se asumen como hombres.
Se conoce como orinadores a algunos dispositivos que usan las personas que tienen vagina y que por distintos motivos (postoperatorio, ciertas disciplinas físicas, falta de disponibilidad de sanitarios adecuados, etc.) no pueden utilizar inodoro o simplemente desean orinar paradas. También es posible fabricar orinadores caseros con trozos de manguera o elementos de goma o silicona. Fuente consultada: Aportes para pensar la salud de personas trans. Actualizando el paradigma de los derechos humanos en salud (Capicúa, 2014).
Según el glosario del libro de Girschick, el termino pasar o passing es un concepto que significa que un individuo es aceptado en el género que él o ella presenta; también la aceptación de quién él o ella es sin cuestionar que él o ella haya sido otra cosa. La autora sostiene que también se emplea para referir a la práctica de “acomodamiento en el binario de género como varón o mujer”.
Esta categoría fue acuñada por Jacques Lacan (1989), en “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”.
Esta película de origen estadounidense, cuyo título original es Boys Don´t Cry , data del año 1999, fue dirigida por Kimberly Peirce y protagonizada por Hilary Swank y Chloë Sevigny. Es un film basado en la historia verídica de Brandon Teena, un joven trans que fue violado y asesinado el 31 de diciembre de 1993 por unos vecinos y amigos de Falls City (una ciudad ubicada en el estado de Nebraska, Estados Unidos) cuando descubrieron que tenía genitales femeninos. Este suceso se enmarca en lo que se conoce como “crímenes de odio”, en este caso, hacia la transmasculinidad.