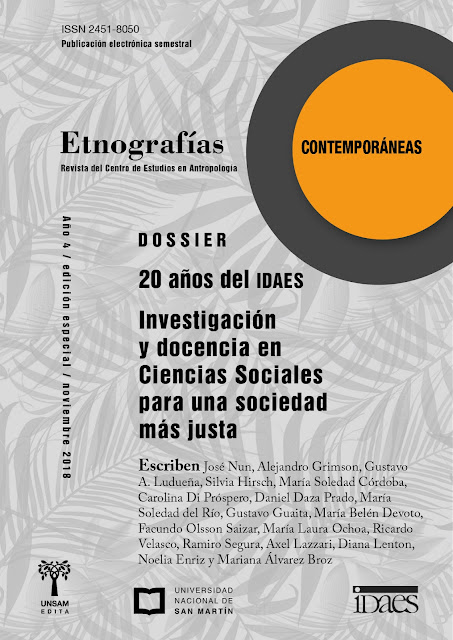Etnografía colectiva en Jáuregui, provincia de Buenos Aires
Una experiencia de trabajo de campo con estudiantes y docentes del IDAES
Silvia Hirsch, María Soledad Córdoba, Carolina Di Próspero, Daniel Daza Prado, María Soledad del Río, Gustavo Guaita, María Belén Devoto, Facundo Olsson Saizar, María Laura Ochoa y Ricardo Velasco
En abril de 2017, un equipo formado por siete estudiantes de grado, uno de posgrado, una antropóloga doctorada del IDAES y dos profesoras de la carrera de Antropología Social y Cultural del IDAES11. El equipo de t (…) realizamos nuestro primer viaje a Jáuregui, una localidad ubicada a 75 km de Buenos Aires. Nuestros objetivos fueron principalmente pedagógicos, aprender a hacer etnografía colectiva “haciendo”, es decir, realizar trabajo de campo como una experiencia de aprendizaje en equipo y en el terreno. Así, nos propusimos conocer la historia, la vida cultural, social, religiosa y económica de Jáuregui, producir una etnografía en formato digital y desarrollar actividades de transferencia que constituyan un aporte educativo para la localidad.
En la carrera de Antropología Social y Cultural dictada por el IDAES se forma a los estudiantes para describir, comprender y analizar la diversidad cultural, la complejidad de la vida social en sus múltiples contextos y dimensiones. La formación brinda herramientas metodológicas y conceptuales para llevar a cabo investigaciones sociales. Una materia nodal de la carrera, titulada Etnografía y Técnicas Cualitativas, tiene como objetivo que los estudiantes aprendan y utilicen las técnicas de investigación etnográficas a fin de desarrollar el proceso de investigación de manera sistemática y realicen trabajo de campo en el marco de la elaboración de una tesina que constituye el trabajo final para la obtención del título de grado. El proyecto Jáuregui Digital planteó recurrir a las técnicas de investigación cualitativa: observación participante, elaboración de notas de campo, realización de entrevistas semiestructuradas, toma de fotografías, así como a las herramientas de la etnografía digital,22. Algunos autore (…) para sistematizar los resultados de la investigación colectiva de manera creativa. Cabe aclarar que la etnografía digital no ofrece únicamente herramientas de recolección, difusión y presentación de datos, sino que se trata de un nuevo campo dentro de la antropología.33. Véase: Hine (2 (…) Por un lado, la etnografía digital refiere al conocimiento de nuevos tipos de sociabilidades y comportamientos vinculados a la relación de las personas con las nuevas tecnologías y, por el otro, al registro y producción de etnografías recurriendo a herramientas audiovisuales e informáticas volcadas en soporte digital, lo cual facilita la difusión del conocimiento producido con un acceso participativo y horizontal.
El objetivo de este artículo es presentar el desarrollo de la investigación en el terreno, examinar las temáticas que comenzamos a ahondar, los “imponderables” que surgieron en el trabajo de campo, y presentar algunos de los resultados. En la disciplina antropológica, desde nuestros clásicos, la experiencia de trabajo de campo antropológico ha sido considerada como un emprendimiento solitario; sin embargo, existe una tradición de equipos de investigación que trabajan en conjunto y comparten no solo la experiencia en el terreno, sino también la producción y el análisis de los datos. En este artículo, abordamos el proceso de investigación colectiva y de registro de datos llevada a cabo en la localidad de Jáuregui y de qué manera participamos en actividades de transferencia hacia la comunidad. Esta experiencia de investigación constituida por un equipo de estudiantes de grado, posgrado y docentes del IDAES intentó construir formas horizontales de aprendizaje, de discusión y de trabajo en el terreno, a través de las cuales los integrantes del equipo fueron co-construyendo el registro y el análisis de los datos relevados.
El proceso de recolección y sistematización de datos se realizó combinando técnicas digitales con las técnicas clásicas de trabajo de campo en antropología. En primer lugar, antes de realizar el trabajo de campo propiamente dicho, iniciamos una exploración online de producciones acerca de Jáuregui, y encontramos algunos textos académicos de historiadores y de divulgación (Ceva, Luchetti y Tuis, 2016; Ceva, 2010a y 2010b; Ceva y Barbero, 2006; Barbero y Ceva, 1997 y 1999; Ceva, Tuis y Pak Linares, 2006; Stupenengo, 2008).
Esto fue seguido por una primera visita exploratoria a Jáuregui, guiada por Gustavo Guaita, un estudiante de la carrera nativo del lugar, quien nos introdujo en el terreno. El equipo comenzó el trabajo etnográfico en abril de 2017; se trasladó hasta el terreno en autos particulares y permaneció una jornada completa en la localidad. El último viaje fue realizado en mayo de 2018, en ocasión de un nuevo aniversario del pueblo.
El trabajo de campo estuvo marcado por el dispositivo de “observación participante”, tendiente a generar datos etnográficos a partir del encuentro del/la etnógrafo/a con sus otros; el involucramiento y compromiso del/la etnográfo/a con la comunidad estudiada, a partir de lo cual surgieron algunos proyectos de transferencia como la digitalización de la revista El Telar,44. Revista que co (…) con la intención de armar una biblioteca virtual de libre acceso, el blog Jaureguidigital,55. Véase jauregui (…) con síntesis de la información recabada y fotos de nuestro trabajo en el pueblo, también de libre acceso en la web, o la edición de la página pública del pueblo en Wikipedia;66. Véase es.wikip (…) la atención a los “imponderables” de la vida cotidiana del pueblo, los cuales nos fueron permitiendo avanzar en el proceso de investigación, en particular en la reconstrucción del entramado social conformado por instituciones como el Club El Timón, el Club Social y Deportivo Flandria y su estadio de fútbol, el Centro de Pescadores José María Jáuregui, el Grupo Scouts N° 1 San Luis Gonzaga, la banda de música Rerum Novarum, las pymes textiles como parte del sector productivo, asociaciones como ALUCEC (Asociación de Lucha Contra el Cáncer), el Círculo Criollo Martín Fierro, el teatro Rerum Novarum, etcétera. Conocer estas instituciones nos fue permitiendo ampliar paulatinamente nuestra red y contactar más personas, complejizando cada vez más la experiencia del trabajo de campo en Jáuregui.
Entre las técnicas digitales que hemos utilizado podemos destacar el uso de la fotografía (tanto por parte del equipo como a partir de la incorporación de una fotógrafa local que nos ha compartido sus imágenes de la fiesta del 1° de Mayo de 2017), la filmación de videos, el uso de dispositivos móviles y aplicaciones específicas para el registro de notas de campo, la utilización de un diario de campo colectivo digital y la utilización de una aplicación de georreferenciamiento.
De esta manera, la etnografía colectiva que hemos realizado se caracterizó por el diálogo constante entre herramientas digitales y técnicas clásicas del trabajo de campo, aunque esta dinámica no se desarrolló sin debates en el seno del equipo. En efecto, algunos miembros encontraban que el uso del celular como sustituto del clásico cuaderno de campo podía alterar la percepción de los actores sociales respecto de la actividad de registro de notas, impactando sobre la relación que sería construida con ellos. Por otra parte, no todos los integrantes del equipo pudieron adaptarse a los dispositivos electrónicos para el registro de datos de campo, tanto por las habilidades individuales dispares de escritura de textos relativamente extensos con un pequeño teclado y en una pequeña pantalla como por la capacidad técnica del propio dispositivo (disponibilidad de espacio de memoria, compatibilidad con aplicaciones necesarias, etcétera). Como resultado, mantuvimos la diversidad en las técnicas de registro individuales en el campo, mientras que la producción colectiva mediada por dispositivos electrónicos surgió como inevitable y sin manifestación de resistencias para su uso durante el proceso de elaboración de una producción escrita: tanto el diario de campo colectivo como el presente artículo se realizaron en un documento online (Google Doc) que permitía la escritura y revisión de los avances, el comentario o eventuales intercambios (a través del sistema de chat de dicha plataforma) de manera colectiva y simultánea.
Desde nuestra primera visita, Jáuregui nos pareció un pequeño y apacible pueblo, de casas bajas y árboles frondosos. Jáuregui es una localidad ubicada en el kilómetro 74 de la ruta nacional N° 5, partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La estación de tren del Ferrocarril Sarmiento, inaugurada en 1884, lleva el mismo nombre de la localidad. El territorio posee una división natural, el río Luján, que divide actualmente dos secciones urbanizadas bien diferenciadas: la zona sur más antigua y pequeña que conserva el nombre de Jáuregui, y la zona norte surgida con posterioridad respecto de la primera, más amplia y poblada, llamada Pueblo Nuevo.
Originalmente, el pueblo debe su nombre a José María Jáuregui, comerciante e industrial español que en 1862 adquirió tierras para instalar un molino harinero a orillas del río Luján. A partir de 1928, el territorio recibió una nueva nominación: Villa Flandria, debido a la radicación en el lugar de un industrial belga, Julio Steverlynck, quien fundó tres fábricas de producción textil, entre las cuales la Algodonera Flandria fue la más importante. Este desafío lo emprendió junto a su esposa, Alicia Gonnet, con la cual tuvieron 16 hijos.
La idea de Steverlynck fue aprovechar la fuerza de la corriente del río Luján para construir una pequeña usina hidroeléctrica para la producción de energía y poder así abastecer a las demandas de producción de la fábrica. Mientras la algodonera daba comienzo al proyecto de Steverlynck, este fue preparando las condiciones materiales para la construcción de otras dos empresas para la elaboración de fibras textiles y de tejidos, a las que llamó Linera Bonaerense y Fabril Linera.
Pero la obra de Steverlynck excedió la dimensión productiva, y se extendió a los ámbitos cultural, educativo y religioso de la vida social en el pueblo, con la creación de distintas instituciones, organizaciones, grupos y eventos. Como marca de su cometido, todas estas “instituciones” contaban con estatutos de similar composición, donde se reglamentaban las condiciones para ejercer cargos dentro de las comisiones directivas, la forma de membresía y las categorías de sus asociados. En la dirección de estas instituciones participaban personas de su confianza, quienes ocupaban los principales cargos directivos y técnicos dentro de la empresa. En todos los casos, los principales destinatarios de la creacióń de las mencionadas instituciones eran los habitantes del territorio, en particular los trabajadores de las fábricas de Steverlynck. A lo largo de cinco décadas, el esfuerzo abarcó la creación y puesta en funcionamiento de clubes para la práctica de deportes (Social y Deportivo Flandria, Náutico El Timón, Club Defensores, Club Ciclista El Pedal, Club San Luis Gonzaga); una banda de música de corte militar, que todavía lleva el nombre Rerum Novarum, en referencia a la encíclica papal de León XIII de 1891; instituciones educativas de impronta religiosa (Colegio de las Hermanas Inmaculada Concepción y Colegio San Luis Gonzaga de la congregación Hermanos Lasallanos); un Grupo Scout (San Luis Gonzaga); un centro de salud (clínica San José Obrero); templos religiosos católicos (Iglesia San Luis Gonzaga en el lado sur y San Antonio de Padua en lado norte del pueblo); la biblioteca pública; la oficina de correo y el Círculo Católico de Obreros.
El equipo de investigación recorrió estas instituciones, realizando entrevistas y registrando observaciones y fotografías, una síntesis de lo cual se presenta a continuación.
En el proceso de producción de conocimiento etnográfico, las figuras y representaciones del pasado se entremezclaban en el Jáuregui actual, poniendo de manifiesto una construcción identitaria presente determinada por disputas y conflictos en torno a la reinterpretación del pasado.77. Por cuestiones (…) Así, en Jáuregui, hablar en el presente y desde el presente implica necesariamente volver al pasado. En el caso de la iglesia, esta constituye una de las primeras instituciones construidas en el pueblo por Julio Steverlynck.
El actual párroco de la Iglesia San Luis Gonzaga refería al crecimiento del pueblo y la construcción de sus principales instituciones con una clara orientación cristiano-católica como consecuencia del legado del industrial, el cual no solo comprendió la construcción del templo sino también la promoción social de su uso y la implementación, en la fábrica algodonera, de las recomendaciones de la encíclica papal Rerum Novarum.88. Carta encíclic (…) En los términos de nuestro interlocutor, en Jáuregui “lo católico” marcó el devenir del pueblo. En efecto, en la actualidad, la impronta cristiana, los valores de la familia y el trabajo siguen muy marcados en la vida social del pueblo, y la figura del sacerdote conserva su relevancia social. No obstante, las instituciones clave como la familia se enfrentan a cambios culturales que, según este actor, impactan sobre los principales sacramentos de la iglesia católica (bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, etcétera). Por ejemplo, el párroco menciona que, entre las parejas jóvenes, no se promueve socialmente el sacramento del matrimonio, sino la práctica de “juntarse”, mientras que el bautismo sería el sacramento que más se ha mantenido y que sigue siendo muy practicado por los habitantes de Jáuregui (entrevista de Pablo Rissola, 14/09/2017).
Tal como veremos a continuación, hablar de la Iglesia San Luis Gonzaga implica además insertar esta institución en una red de relaciones con otras instituciones, como la banda de música, el grupo de scout, las escuelas católicas, entre otras, que confluyen en una vida social fuertemente regida por los valores cristianos.
La banda Rerum Novarum se conformó en 1937 con 38 obreros de la fábrica textil Flandria por iniciativa de Julio Steverlynck, quien les cedió un espacio de ensayo y financiaba económicamente la actividad. En línea con la clara impronta religiosa que marcó la conformación de las instituciones del pueblo, la banda lleva el nombre de la encíclica papal de 1891, sobre la situación de miseria y desprotección de los obreros a fines del siglo XIX.99. En dicha carta (…)
En sus orígenes, la banda solo podía estar integrada por hombres trabajadores de la fábrica o por sus hijos, también hombres. A partir de los años 90, comienza un período de apertura para la banda: cualquier interesado podía participar, incluyendo mujeres. Hoy, la Rerum Novarum cuenta con 32 músicos, hombres y mujeres de edades muy variadas (desde una niña de 8 años hasta un hombre de 88), quienes se definen a sí mismos o reflexionan sobre los lazos que se tejen en el grupo en los términos de una “familia”: se forman parejas, matrimonios, se integran paulatinamente distintos miembros de un grupo familiar, etc. (registro de campo, 24/06/2017. Banda Rerum Novarum: “la gran familia”).
En la actualidad, la Rerum Novarum ensaya todos los sábados en un espacio lindante al Club Flandria. Para ser músico integrante de la Rerum Novarum no es necesario poseer ningún conocimiento previo en música, cualquier vecino de Jáuregui interesado en la música puede formar parte.
La Rerum Novarum tiene participación en eventos religiosos, patrios o sociales. Durante nuestras visitas al campo, tuvimos la oportunidad de ver y escuchar la actuación de la banda: la presentación del libro biográfico de uno de los hijos de Julio Steverlynck, la Noche de los Museos, la fiesta del 1º de Mayo, así como también ensayos públicos que la banda realizaba marchando por las calles del pueblo.
Con la quiebra de la fábrica en los años 90, comenzaron a tener problemas para financiarse. Actualmente, reciben donaciones del actual dueño de la fábrica y fondos de la Municipalidad de Luján, lo cual les permite mantener el lugar de ensayo, comprar y arreglar los instrumentos, pagar los uniformes y los gastos de los viajes que realizan. Ninguno de los integrantes de la banda recibe un sueldo: lo hacen por “amor a la música”.
Traspuesta la tranquera entraron detrás nuestro dos jinetes a caballo vestidos como paisanos con alpargatas y boina, la bombacha sostenida por una rastra y camisa de manga larga, en un trote corto apeándose junto a un palenque donde desensillar los animales procediendo a darles agua y a cepillarlos (registro de campo, 24/06/2017).
El Círculo Criollo Martín Fierro fue fundado en 1945 por un grupo de vecinos de Jáuregui que se identificaban como “paisanos de la pampa”. Desde esta reivindicación identitaria, exaltaban la tradición gauchesca que representó José Hernández y la celebración de eventos patrios y nacionales. La cesión de unos terrenos por parte de Julio Steverlynck en el año 1956 aportó la superficie física donde desarrollar actividades de jineteadas, fiestas, celebración de fechas patrias, etcétera.
Uno de los eventos más importantes que promueve y organiza el Círculo es la Peregrinación Gaucha a Luján. En palabras del presidente de la institución, se trata de “un evento de interés mundial. En ninguna parte se convoca tantos paisanos a caballo como acá” (entrevista a Walter Mac Carthy, 24/06/2017). La Peregrinación es organizada junto con el Círculo El Rodeo de Paso del Rey, y convoca una enorme cantidad de jinetes hombres y mujeres, vestidos con ropas de paisanos y con sus caballos adornados y enjaezados con artísticos elementos de cuero repujado y plata.
El Círculo nunca obtuvo un reconocimiento oficial de su aporte a la cultura popular, era financiado desde su fundación con los aportes de Julio Steverlynck hasta el cierre definitivo de la fábrica Algodonera Flandria en los noventa. Actualmente, se financian con la recaudación en eventos que organizan, tal como señala el vicepresidente del Círculo: “Cada tanto recibimos alguna ayuda pero nunca regularmente, sostenemos el campo con esfuerzo, algunas cuotas sociales que cobramos, jineteadas y comidas que organizamos” (entrevista a Oscar Verón, 24/06/2017).
El Instituto San Luis Gonzaga fue creado por iniciativa de Don Julio Steverlynck, Presidente del Directorio de Algodonera Flandria S. A. El 20 de marzo de 1934 comenzó a funcionar en un salón dividido por un tabique y anexo a la fábrica y en turno discontinuo. En 1937 se inauguró el edificio que ocupa hoy, junto a la casa Parroquial.
Desde los testimonios de diferentes miembros de la institución, la cronología deja lugar a los recuerdos y los hitos se van acomodando de acuerdo con su importancia: la quiebra de la Algodonera Flandria aparece de modo central en los relatos. Graciela, docente del colegio desde hace más de 30 años, recuerda que en los años en los que el colegio era sustentado económicamente por la algodonera “los iban preparando para la fábrica, y en tercer año ya eran hombrecitos”. Si bien inicialmente era profesora de Letras, pasó a desempeñar múltiples actividades después de la quiebra de la textil:
Todos esos meses se pagaban los sueldos con frazadas, colchas, sábanas y cobertores de Villa Flandria. Los empleados se juntaban para ver cómo vendían todo eso, otros se fueron de la escuela y los que quedamos hacíamos el trabajo de algún profesor que faltaba: de preceptores, limpieza, de todo… Este pasó a ser nuestro lugar (entrevista, 14/09/2017).
Graciela, como tantos otros, se hizo responsable de la supervivencia de la institución ocupando diferentes roles –profesora, preceptora–, saliendo a promocionar la oferta educativa a Luján y lugares aledaños, acompañando a los directivos a las reuniones en la Dirección General de Escuelas en La Plata para acceder a subvención estatal, motorizando la búsqueda de miembros para la conformación de la comisión de padres que ayudó a recomponer económicamente la institución. Sucesivamente, dio continuidad a ese compromiso extendiendo su actual función de secretaria a la de apoyo a docentes y alumnos, colaborando con el diseño de la currícula, con la organización de los equipos que participan en certámenes y competencias: “A mí me gusta estar acá”, dice. El entrenamiento que tuvo en aquellos años de lucha incansable la constituyó en el referente del colegio que es hoy. Graciela recuerda: “Teníamos solo 94 alumnos en ese momento, entonces hubo que salir a buscar y a promover la escuela; hicimos unos folletitos con la propaganda, proponiendo una escuela técnica distinta, polifuncional” (entrevista, 14/09/2017). Hoy, además de la formación técnica en electromecánica, existe una orientación en Ciencias Sociales, cuyo principal objetivo es aprender a realizar investigación, como nos comentó Marcela, la bibliotecaria. La orientación tiene como eje principal el desarrollo de un proyecto de investigación “para que cuando vayan a la universidad sepan investigar –explica–. Desde esa época nos va como los dioses” (entrevista, 14/09/2017). El crecimiento ha sido sostenido; de hecho, actualmente ni siquiera es fácil encontrar plazas para los hijos de exalumnos y sus hermanos, señala Nancy, representante legal del Colegio: “Solo podemos anotar en lista de espera” (registro de campo, 14/09/2017). El día en que entrevistamos a los referentes del colegio, observamos una larga fila de padres esperando ser atendidos, y en la puerta de entrada, un cartel anunciaba: “No hay vacantes”.
En nuestro primer encuentro con el Grupo Scout, nos sentamos en la tierra junto con los coordinadores y los niños, y participamos de la actividad que consistía en formar frases con caramelos. Este primer encuentro con los “lobatos” y sus coordinadores nos permitió entablar un primer contacto que luego continuaría con una charla en la sede Scout a los fines de profundizar la historia y el presente del grupo de Jáuregui. De esta manera, nos compartieron la historia de los Scouts tanto a nivel global como local, la relación del grupo con Julio Steverlynck y algunos problemas actuales como los concernientes a la titularidad del terreno donde se construyó su sede central.
Para nuestros interlocutores, el origen del scoutismo en Inglaterra a principios del siglo XX “era un complemento del servicio militar que tenía como objetivo educar y formar buenas personas”. En los términos de nuestros interlocutores, una “buena persona” o “persona de bien” es aquella que se rige por la Ley Scout, es decir que su comportamiento está guiado por los valores del honor, el respeto al prójimo y la sinceridad, como bases de una convivencia orientada al “bien común”:
Creemos que por ahí una persona de bien es una persona que pueda estar en una sociedad no sólo pensando en uno mismo, sino estando al servicio de esa comunidad, no sé, tener un pensamiento solidario, siempre estar al servicio del prójimo sin buscar un beneficio propio sino el beneficio común (entrevista a coordinadores del grupo, 3/6/2017).
Así, el scoutismo es entendido desde una matriz cristiana, como una instancia de formación de “buenos muchachos, buenas personas”, apelando a formas de aprendizaje manual, grupal y en contacto con la naturaleza que refuerzan y complementan los valores cristianos transmitidos por la escuela, la Iglesia o la familia, contribuyendo al clima moral que permea el entramado social de Jáuregui.
Un frente imponente de columnas que miran al río identifica al edificio social del Club El Timón, fundado en marzo de 1939 por Julio Steverlynck en terrenos de su propiedad, colindantes con el predio donde se ubicaba la fábrica Algodonera Flandria. El río Luján, sobre cual se construyó una represa y un camino peatonal que comunica la fábrica con el club, funciona como límite natural entre los terrenos de sendas instituciones. En un principio, el club estaba destinado a prácticas recreativas y deportivas de los obreros de la textil; posteriormente, su oferta se extendió al resto de la comunidad. El objetivo era integrar la fábrica y la comunidad mediante actividades sociales, culturales y prácticas deportivas.
En los primeros años, su actividad principal estuvo vinculada al río por medio de la práctica de remo recreativo y competitivo, para lo cual se edificó un galpón guardería del parque de botes en su margen. También se construyó una pileta recreativa que utilizaba el agua fluvial aprovechando la facilidad provista por la represa. A principios de los años 50 se construyó una piscina cubierta provista de adecuados y modernos baños y vestuarios que se comunicaban por medio de túneles bajo una tribuna para el público. Esta pileta fue avanzada para la época ya que, además de cubierta, tribunas para espectadores y trampolín para saltos ornamentales, ofrecía a los nadadores agua templada, lo que permitía su uso durante el inverno. El agua caliente provenía de la fábrica y era transportada mediante tuberías sobre la represa del río Luján. Las últimas instalaciones y canchas construidas desde los años 60 en adelante estuvieron destinadas a la práctica de deportes como tenis, fútbol, hockey y básquet, así como para actividades recreativas como la pesca y el camping.
La insolvencia financiera del Club en los noventa, con la quiebra de la fábrica Flandria, condujo al deterioro de algunas instalaciones, entre ellas la piscina cubierta, que permanece abandonada desde entonces. En la actualidad se encuentra en un franco proceso de recuperación sostenido por los socios, incluyendo habitantes de localidades vecinas que se extienden hasta General Rodríguez para disfrutar de la oferta de servicios de esta bella institución. Visitar este club, en el cual desarrollábamos reuniones de equipo durante los almuerzos, nos permitió conocer uno de los ejes más importantes de la vida social del pueblo (registro de campo, entrevista al encargado del bufet del club y al empleado de la Secretaría, 3/06/2017).
Lo que identifica a este equipo de fútbol que milita en la Primera B Nacional es la diversidad de su “hinchada”. En los escalones de su tribuna, se mezclan personas de orígenes diversos y con amplio espectro etario, y el sexo femenino, en gran porcentaje, aporta elevadas dosis de entusiasmo a los cánticos de aliento. Durante un partido del club al que asistimos, nos sorprendió ver a los niños solos, sin vigilancia de mayores en la tribuna. Las banderas desplegadas y agitadas, y las charlas en el ingreso y entretiempo daban muestras de la sociabilidad entre los seguidores. En dicho evento, los lugareños nos recomendaron seguir la tradición de comer “los mejores choripanes de cerdo”, a pesar de las largas colas ante la parrilla (entrevista a socio y delegado de divisiones inferiores; registros de campo del 24/06/2017 y del 1/07/2017).
El estadio de fútbol, llamado Carlos V en honor a la procedencia natal de Julio Steverlynck, fue construido en 1941 y se encuentra ubicado adyacente a la entrada de la Algodonera Flandria, sobre terrenos que cedió el empresario belga para su construcción. La edificación se enmarca en un paisaje intensamente arbolado que pareciera no corresponder al entorno pampeano, lo que indica la atención paisajística del mencionado industrial. Tomando como centro la ubicación del predio de la Algodonera, en los terrenos colindantes hacia el sur se ubica el Club Náutico El Timón, del que nos ocupamos en el apartado precedente, mientras que en los terrenos adyacentes hacia el norte se halla el estadio de fútbol como principal edificación del Club Flandria. Esta distribución espacial, así como los colores de la camiseta del club –el amarillo que dio lugar a su apodo de “canario”–, el nombre del equipo y el del estadio evocan la fuerte ligazón de esta institución con su fundador y otrora sostenedor.
En la actualidad, el club disputa las categorías del ascenso de los torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino con suerte variada.
El Centro de Pescadores José María Jáuregui fue fundado el 1° de Abril de 1962 sobre terrenos donados por un vecino. De los 27 socios fundadores aficionados a la pesca, actualmente solo quedan 3. Los primeros ingresos del centro se obtuvieron a través de la organización de rifas. Con el dinero recaudado, se realizaron distintas obras para la ampliación de la sede y, a lo largo de los años, se amplió también la oferta de las actividades construyendo una cancha de bochas. Actualmente cuentan con jugadores federados que participan en campeonatos zonales y provinciales. Asimismo, el centro tiene una participación activa en fiestas y actividades de la comunidad, como las fiestas de los bolivianos en Luján, las fiestas patrias y, por supuesto, la fiesta aniversario de la fundación del pueblo, del 1º de Mayo.
La sede del club cuenta con una edificación importante de dos pisos, que en su planta baja tiene un bar y una mesa de billar. La planta alta consta de un salón de amplias dimensiones, con cuadros en sus paredes y placas conmemorativas de los fundadores, que suele ser alquilado para fiestas o utilizado para eventos sociales de recaudación de fondos para el mantenimiento de la institución.
En esta sede fuimos recibidos por varios integrantes del Club que también estaban implicados en la organización de la fiesta del aniversario del pueblo. En este contexto, y antes de hablarnos sobre la historia o las actividades de la Club, nos relataron que en 2014, luego de varios años, se reiniciaron las celebraciones conmemorativas a la fundación del pueblo, con apoyo de la Intendencia de Luján, y nos entregaron una carpeta con copias de leyes y artículos periodísticos que referían a la fundación del pueblo y a la restitución de su nombre original, Jáuregui, lograda en 1997. Todas las copias estaban foliadas, con sello y firma del presidente del centro. La prioridad para hablar sobre este tema y la formalidad con la que nos entregaron la documentación daba cuenta de la relevancia que la tensión identitaria entre Jáuregui/Villa Flandria adquiere para este grupo social, considerando que es la única organización social de Jáuregui no fundada por Steverlinck y que nunca recibió su apoyo. Este grupo nos remarca esta independencia económica que los diferencia de otras instituciones en Jáuregui, y destaca que tampoco han recibido subsidios del Estado nacional, provincial o municipal; en las palabras de Rodolfo, presidente del centro: “Es el único club que no tiene subvención” (entrevista y registro de campo, 24/06/2017). Por las cuestiones de espacio ya mencionadas, dejaremos el desarrollo del análisis de este interesante conflicto social para un próximo trabajo.
En el partido de Luján hay más de cien pymes textiles, gran parte de conducción familiar, dedicadas a la hilandería, tejeduría, tintorería y confección textil. La mayoría de estas pymes se encuentran en Jáuregui. El punto de partida de esta industria se remonta a los años 1920, década en la que fue fundada la Algodonera Flandria.
Esta empresa tuvo gran relevancia para la población y la zona de influencia, tanto por la generación de empleo (comenzó con 45 obreros en 1928, dos años más tarde ya contaba con una planta de 200 operarios, y alcanzó la cifra de 1600 empleados) y la creación de instituciones sociales y religiosas como por las facilidades para la adquisición de la vivienda propia que brindaba a sus empleados.
Villa Flandria era para muchos el sueño de poder acceder a un trabajo, considerado por quienes allí trabajaron “muy bien pago”, a la posibilidad de adquirir una vivienda y a la sociabilidad ofrecida por la inserción en el entramado institucional creado a partir de la iniciativa del fundador de la empresa. Muchas familias migraban desde zonas aledañas hacia Jáuregui con la intención de ser trabajadores de la textil. Los puestos de trabajo en la algodonera eran ocupados tanto por personal masculino como femenino. Las mujeres, que comenzaban a trabajar en su mayoría a los 15 años, constituían la mitad de la fuerza de trabajo de la fábrica. La jornada laboral tenía una duración de ocho horas y el trabajo consistía en una ardua labor: las trabajadoras debían caminar toda la mañana, armando y desarmando tubos de hilandería, entre otras cosas.
Dentro de la fábrica eran las mismas mujeres las que iban a ayudar en las diversas áreas cuando esto se necesitaba, ya sea para cubrir un trabajo de maestranza como para reemplazar a un compañero/a ausente. A diferencia de cualquier trabajador, antes de ser efectivizadas, debían entrar a una escuela de aprendizas donde les enseñaban a utilizar todas las máquinas correspondientes a las respectivas sesiones. De este modo, eran capacitadas para poder cubrir diversos puestos de trabajo. En cuanto a la remuneración, a cada área le correspondía un salario específico; había ciertos trabajos manuales que eran mejor remunerados que otros. De las sesiones también dependía el atuendo que las trabajadoras debían usar: a cada espacio le pertenecía un color diferente, por ejemplo, a la hilandería le correspondía un delantal azul y a la urdimbre uno rosa.
Si bien las condiciones de trabajo eran en general buenas, el tipo de trabajo afectaba la salud de algunos trabajadores (varias de las trabajadoras argumentan haber sufrido problemas de salud por la pelusa y afectaciones en la audición). Formar parte del cuerpo de trabajadoras de la Algodonera Flandria era para ellas un orgullo, las mujeres se identificaban con la fábrica. La imagen de Don Julio, en referencia al fundador de la fábrica, aparece constantemente vinculada con una idea de paternalismo arraigado, que lo ubica no solo en un lugar de jerarquía sino también como una persona que les ofrecía constantemente una apertura de posibilidades, pero ejerciendo cierto control social, tanto dentro como fuera de la fábrica.
Mientras que en la fábrica se controlaban los horarios, afuera se controlaba el tiempo de ocio: los hombres debían ocupar su tiempo con deportes y las mujeres debían instruirse en bordado, corte y confección. Con la construcción del Club Flandria y el teatro Rerum Novarum, los trabajadores encontraban allí otro espacio para distraerse. Por otro lado, la misa se presentaba en el pueblo como un deber: allí, hombres y mujeres se sentaban separados, demarcando una clara generización del espacio. El control sobre las mujeres aparece no solo en lo que respecta a la disposición de su cuerpo en el espacio, es decir, en las actividades que podían realizar, sino también en cómo disponer de ese cuerpo, por ejemplo, en lo que concierne a la vestimenta. En el área laboral, las mujeres no podían vestir pantalones, solo polleras, hasta que lograron que esto se les permitiera. En los años 60, en el área extralaboral, también les prohibían el uso del bikini, expulsando a aquella que desobedeciera. Por otra parte, en un principio, una mujer podía ser trabajadora hasta el día de su casamiento; esto instalaba así un tipo ideal de mujer dedicada al hogar, legitimada por ciertas instituciones. Sin embargo, estas normas se fueron modificando a lo largo del tiempo. Es interesante recalcar el papel que tuvieron dichas trabajadoras en estos cambios y su rol en la organización sindical: lugares que ocupaban para representarse y reclamar por sus derechos (entrevista a exoperarias de la fábrica, 14/09/2017).
A partir de la experiencia adquirida en la Algodonera y el aprendizaje del oficio, los empleados compraban máquinas viejas, tecnología que era descartada por las grandes empresas de la zona, y comenzaban a montar sus pequeños telares en los fondos de sus casas, trabajando a façon (por encargue del cliente). Esos pequeños emprendimientos fueron evolucionando y con el cambio generacional impulsaron la ampliación del negocio, el pasaje a la producción propia o la diversificación de la actividad. Por ejemplo, la empresa Tejedurías Textiles S. A. comenzó con los padres del actual gerente: extrabajadores de Algodonera Flandria se habían desempeñado como hilandera y chofer de la fábrica; también sus tíos y tías trabajaban allí. Para la década del 80 habían conseguido armar una fábrica de producción propia de 20 telares. Con la crisis que significaron para el sector las medidas económicas de los años 90, la gestión actual fue reconvirtiendo el negocio para paliar los avatares, pasando de la fabricación de telas a la confección de sábanas, de la hilandería a la tintorería. En el momento en que llevamos a cabo nuestro trabajo de campo, la empresa poseía 37 telares (entrevista, 3/6/2017). Otro ejemplo es la empresa familiar Textil Pruski. De modo similar, nació con la generación anterior al actual gerente, con ocho máquinas y la realización de trabajo para terceros a façon. El cambio generacional en la gestión implicó en este caso el pasaje a la producción propia y la incorporación de telares a proyectil. La empresa posee actualmente 19 telares y emplea a 5 trabajadores, además de los dos hijos y la esposa del gerente (entrevistas, 3/06/2017 y 24/04/2017).
Los años dorados de Flandria se desvanecieron luego de la dictadura, con el plan económico de apertura al mercado impulsado por Martínez de Hoz. La muerte de Julio Steverlynck y una serie de inundaciones en el pueblo empeoraron el panorama, que terminó por concretarse en los 90 con la política económica del menemismo y con el cierre definitivo de la fábrica. Luego de la reactivación económica que produjo para el sector el control de las importaciones, en particular, de los textiles provenientes de China durante el período 2003-2015, la apertura de las importaciones que comenzó en 2016 y el aluvión de prendas ya confeccionadas a bajos precios provocaron, para mediados de 2017, una caída del 55% en la producción, el despedido de 650 trabajadores en la zona Jáuregui-Luján y la reducción del ciclo de trabajo de una jornada y una noche en las pymes del pueblo.
La sede social del Club Flandria tiene un imponente frente en dos plantas con un balcón en el primer piso y una gran puerta de entrada de dos hojas con ventanales en la parte superior. La sede posee un enorme salón con pisos de parquet que, hace ochenta años, albergó el teatro Rerum Novarum. Funcionaba también como cine y fue el centro cultural y social del pueblo hasta la quiebra de la fábrica textil Flandria, la cual operaba como soporte financiero de la institución. En la actualidad se utiliza como pista de patín, actividad que cuenta con muchos adherentes, y se alquila como salón de fiestas. Referentes del Club Flandria a quienes entrevistamos reivindicaban esos orígenes como espacio o “sede cultural”. En sus palabras: “Si bien tenemos el teatro, hay obras, folclore, queremos que el club vuelva a ser social y cultural” (entrevista a delegado de divisiones inferiores de fútbol, a antiguo vecino y socio, y al Director de la sala Rerum Novarum, 24/06/2017).
En el ala lateral del edificio, sobre el bufet del club, accediendo por una escalera, los socios han equipado una sala con antiguas butacas retapizadas del viejo teatro. Un acceso desde bambalinas comunica con camarines para los actores que fueron instalados en la amplia cabina de proyección del cine. Esta sala, en la actualidad con capacidad para cincuenta espectadores, fue sonorizada con elementos técnicos actuales para obtener una acústica adecuada a la práctica teatral. José Garraza, director de la sala y también del grupo teatral Interactuando, nos manifiesta que están ofreciendo al público la obra Los miserables y que suelen albergar compañías en gira que brindan espectáculos.
Los socios no quieren quedarse con un club que respire solo fútbol, sino que entienden que deben asumir el rol de difusión de cultura que animó su fundación y los objetivos de su impulsor, Julio Steverlynk.
La clínica está ubicada en la Avenida Flandes, en un edificio de dos plantas, y rodeada por frondosos árboles. Fue creada en 1966 y es una entidad sin fines de lucro, vinculada a la Federación de Círculos Católicos de Obreros. Antes de la fundación de la clínica, un grupo de personas de Jáuregui decidió formar una sala de primeros auxilios porque no tenían un centro de asistencia de salud en el pueblo. Pero paulatinamente se vio que el espacio no alcanzaba para la demanda de atención, de modo que se decidió crear una clínica, que al principio cubrió especialidades básicas.
Como nos indicaba el director de la clínica, a quien entrevistamos: “Se formó una comisión de gente de acá, que adhirió que al Circulo Católico de Obreros; en esa época había muchos círculos católicos en todo el país” (entrevista, 9/04/2017). La Federación de Círculos Católicos de Obreros de la Argentina fue fundada en 1892 por el padre Federico Grote, su objetivo fue “promover, estimular y defender el bienestar espiritual y material de los trabajadores, de acuerdo con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia“.
Esta comisión coincidió con el momento de auge de la Algodonera Flandria, y comenzó a juntar fondos organizando fiestas, kermeses y otras actividades, con el apoyo de Julio Steverlynck, quien también aportó fondos para levantar la clínica. La impronta cristiana-católica continúa permeando las diferentes instituciones que vamos conociendo conectando el pasado con el presente; así, el doctor Sarraceno afirmaba:
Hoy se le da atención a mucha gente de Luján, no solo de Jáuregui; se trabaja con base en la doctrina social de la Iglesia, siempre se le dio atención a la gente más necesitada, el fuerte nuestro es PAMI y obras sociales sindicales, que por ahí no tienen atención en otros lados porque no tienen prepaga (entrevista al director de la clínica, 9/04/2017).
La clínica da prestación al partido de Luján, de modo que hay población de Cortínez, Olivera, Pueblo Nuevo y también de Luján que concurre allí para su atención. Con el tiempo se fue mejorando la complejidad de atención y en el presente se abarcan casi todas las especialidades y se ofrecen consultorios externos. La clínica tiene ocupación completa, y hay veces que se tienen que postergar las cirugías por casos de urgencia. Los tipos de cirugía que se realizan incluyen cirugía general, pediátrica, urológica, torácica, traumatológica; de modo que la clínica tiene muchas operaciones e internaciones, con lo cual, como indica su director, está “permanentemente llena”.
Los médicos que atienden vienen de las localidades aledañas, como Luján, Mercedes y General Rodríguez, y conforman una planta profesional de 90 personas.
La clínica San José Obrero enfrenta nuevos desafíos: la población de Jáuregui y sus alrededores está en aumento, se ha radicado gente joven con familia en la zona, y además la presencia de la planta industrial atrae a nuevos residentes y con el tiempo incrementará la demanda de servicios de salud.
El domingo 20 de mayo de 2018, asistimos al 134º aniversario de José María Jáuregui, mes en el que se conmemora la inauguración, en 1884, de la Estación Jáuregui del Ferrocarril del Oeste.
Este año, como los anteriores, el inicio del acto central se realizó en las intersecciones de avenida Flandes y calle España, y congregó a vecinos y a distintas instituciones sociales, culturales, educativas y deportivas de la localidad, entre ellas la Escuela Nº 16, el colegio San Luis Gonzaga, el centro de jubilados Ponchos Celestes, el Grupo Scouts, el Círculo Criollo Martín Fierro y la banda de música Rerum Novarum.
La apertura fue realizada por la banda de música Rerum Novarum, que entretuvo a su público con un pequeño repertorio de canciones populares y cívico militares. Seguidamente, al pie del monolito que conmemora a José María Jáuregui, ubicado en la plazoleta que lleva su nombre, se izó la bandera argentina mientras el público presente entonaba el himno nacional. Posteriormente, los nuevos organizadores de la fiesta aniversario se proclamaron a favor de la “unión y confraternidad para todos los habitantes de este pueblo, reconociendo y valorando el aporte de sus principales actores en su debido contexto histórico” (registro de campo, 20/05/2018).
A diferencia del año anterior, aniversario al que también asistimos, pudimos observar una serie de cambios en los cuales, tanto simbólicamente como discursivamente, se incorporó la figura de Julio Steverlynck a la conmemoración, uniendo así aquellos hechos históricos que han marcado la vida social, cultural y económica del pueblo: la inauguración de la estación de tren y la instalación de Algodonera Flandria, que inició el proceso de industrialización y urbanización del pueblo. Así, el pasado entramado institucional encontraba continuidad con el presente celebrando los objetivos sociales, los valores morales y culturales que le dieron origen, aunque ya huérfano de aquel sustento material y económico que lo hizo florecer.
Finalizado el acto de inauguración con un despliegue de palomas blancas, la multitud se dirigió, por Av. Flandes, en peregrinación hasta la iglesia San Luis Gonzaga. La procesión fue encabezada por una carreta traccionada por bueyes, seguida de las distintas instituciones presentes y los vecinos congregados. Al llegar a la iglesia se realizó una pequeña misa en la calle. Como el párroco se encontraba fuera del pueblo, una mujer (sin identificaciones o atuendos de religiosa) se encargó de llevar adelante las bendiciones necesarias para continuar con la fiesta.
Así se dio por iniciada la feria artesanal ubicada en el predio del ferrocarril. También allí se desplegó un gran escenario donde grupos de rock, folclore y tango musicalizaron el evento, con la participación de grupos de danza. Asimismo, rodeando el predio, y en forma de caminito, una feria de artesanos ofrecían sus mercancías: productos de blanquería, artículos de cerámica, cuadros y pinturas, artesanías en hierro y madera, alimentos orgánicos, productos realizados en cuero, entre otros. Como el año anterior, se destacaron los stands de comidas dulces y saladas, y el tradicional asado que realiza el Círculo Criollo Martín Fierro.
En el centro del predio, los vecinos del pueblo y de distintas localidades aledañas, como Luján, Mercedes, Cortínez, Olivera, entre otras, ubicaron sus reposeras, mesas y mantas para disfrutar del espectáculo y del día en familia.
La idea de este proyecto nació ya desde el segundo viaje al pueblo, cuando encontramos algunos ejemplares expuestos en el museo de la Algodonera Flandria, ubicado dentro del predio de la fábrica, en el antiguo comedor. La vida social del pueblo se encontraba allí relatada y fotografiada desde los años 30 en adelante. La publicación aparecía el primer domingo de cada mes y se distribuía de forma gratuita en la comunidad. En su portada, una estructura edilicia con la correspondiente chimenea humeante y dos engranajes en plena acción se destacan como representación gráfica de la pujanza fabril de principios de siglo pasado. “Dios, Patria y Hogar, Paz y Trabajo”, reza el subtítulo de la revista, como un recordatorio ineludible a los pilares de la comunidad. El contenido de la revista daba respuestas claras acerca de cómo manejarse y participar en la comunidad y su entramado institucional.
El trabajo de digitalización de la revista comenzó en la sede de la escuela San Luis Gonzaga, ubicada al lado de la iglesia homónima, en cuya biblioteca encontramos la colección completa. Con la certeza del papel nodal de la revista en el momento del auge productivo y social del pueblo y de la importancia de facilitar el acceso libre de esa documentación a través de internet, propusimos ocupar a algunos miembros del equipo en pasar los ejemplares a formato digital durante los viajes al terreno, involucrando posteriormente a locales interesados en continuar dicha tarea.
En noviembre de 2017 fuimos invitados a participar de la Noche de los Museos. Organizada en el parque industrial, contó con la presencia de un locutor que sirvió de mediador, la participación de la banda Rerum Novarum, exposiciones sobre la historia de Jáuregui, regalos de cada fábrica del parque industrial y visitas al museo de la Algodonera. Entre las actividades, nuestro equipo presentó el blog que recupera breves artículos, fotografías y videos sobre nuestro trabajo en el pueblo.
El blog fue pensado como un espacio “digital” donde pudiéramos volcar los aspectos de la vida social en Jáuregui que íbamos relevando del terreno; en particular, esto fue logrado gracias a la activa participación y predisposición de las personas del lugar. De allí que el blog se proponga como objetivo principal sistematizar los rasgos más salientes de la cotidianidad del pueblo, visibilizando a sus habitantes, sus instituciones y su particular historia.
El lector del blog puede navegar por temas de investigación concernientes a comunicación, instituciones, medio ambiente y contaminación, organizaciones sociales y culturales, telares, entre otros. Así, se destacan notas acerca del Círculo Criollo, el Club Social y Deportivo Flandria, la revista El Telar, el Centro de Pescadores José María Jáuregui, el Club Náutico El Timón, el teatro Rerum Novarum, la banda Rerum Novarum, el Grupo Scout, los telares, ALUCEC, y una nota sobre contaminación y defensa de la salud y el medio ambiente. Una galería de imágenes complementa visualmente el relato. Las fotografías fueron tomadas por los miembros del equipo y por una fotógrafa local a la que invitamos a participar.
La etnografía es más que un método: es el producto de una serie de métodos y, por lo tanto, repensarla supone abordar no solo los marcos teóricos, sino también las sociabilidades que estudiamos y la manera en que nos involucramos en la propia investigación. Las recientes etnografías de lo digital nos sugieren la necesidad de distintos abordajes hacia subjetividades, sociabilidades y configuraciones sociales, en las que las nuevas tecnologías son mucho más que canales de comunicación. Todas las decisiones que se tomaron en el trabajo de campo, incluida la digitalización de la revista El Telar y elaboraciones escritas como el Blog del Pueblo, ponen sobre la mesa el tema de la horizontalidad entre los investigadores y los actores. En este caso, al tratarse de un objeto de estudio atravesado por lo digital, asume un rol protagónico. Hablamos de horizontalidad y no de simetría, ya que es el etnógrafo quien conserva la autoría que le da el poder de marcar los límites del terreno y definir el juego textual a partir de sus propios análisis y reflexiones. En este sentido, la internet se posiciona como un nuevo canal que los sujetos de la investigación pueden usar para dialogar con los investigadores sobre su producción.
Asimismo, realizar un trabajo de investigación de forma colectiva, entre docentes y estudiantes de grado y posgrado, aportó al equipo en su totalidad un espacio de aprendizaje, diálogo y debate sobre cómo se recaban, construyen y analizan los datos etnográficos, y cómo se indaga reflexivamente en la experiencia etnográfica. El aprendizaje realizado en instancias prácticas tiene la particularidad de complementar el proceso tradicional que se da en las aulas: explicación, comprensión, aplicación y evaluación. Las prácticas llevan a instancias de autoevaluación de lo aprendido a partir de experimentación de un hacer. En nuestro caso, se suma el trabajo colectivo de campo en el que se desarrollaron prácticas de mutuo aprendizaje, que bien podrían ser analizadas desde lo que Vigotsky denominó como “zona de desarrollo próximo” (Moli, 1998). Es decir, interacciones entre expertos y novatos en las que la resolución de problemas y el desempeño colectivo se ubican al nivel de los que mayor experiencia y conocimientos poseen dentro de un grupo. Es necesario remarcar que, a pesar de tener el equipo una preparación técnica y teórica similar, la mirada particular de cada uno de los etnógrafos aportó un plus al resultado de la investigación.
Barbero, M. I. y Ceva, M. (1997). “El catolicismo social como estrategia empresarial. El caso de Algodonera Flandria (1924-1955)”. Revista Anuario IEHS, pp. 269-269.
Barbero, M. I. y Ceva, M. (1999). “La vida obrera en una empresa paternalista”. En Historia de la vida privada en la Argentina (pp. 140-160). Buenos Aires: Taurus.
Ceva, M. y Barbero, I. (2006). “Estrategia, estructura y redes sociales. El caso de Algodonera Flandria 1924-1960”. ABPHE, Revista Historia Económica & Historia de empresas, VII, pp. 81-81.
Ceva, M.; Tuis, C.; y Pak Linares, A. (2006). “El patrimonio cultural de las mujeres en el parque industrial Villa Flandria”, UNLu, La Aljaba, X, p. 189.
Ceva, M. (2010a). Empresas, inmigración y trabajo en Argentina: dos estudios de caso (Fábrica Argentina de Alpargatas y algodonera Flandria 1887-1955). Buenos Aires: Biblos.
Ceva, M. (2010b). “Una familia laboriosa. El caso de la algodonera Flandria, 1924-1960”. En Entre el Paraná y el Salado. Historia y regiones en el espacio bonaerense (Siglos XVII-XX). Buenos Aires: Pasado Lujanense.
Ceva, M.; Luchetti, C.; y Tuis, C. (2016). “Un proyecto urbano industrial innovador: El caso de Villa Flandria, Luján, Buenos Aires”. Ponencia presentada en el I Congreso de Geografía Urbana, 25 y 26 de agosto de 2015, San Miguel, Buenos Aires.
Gómez Cruz, E. y Ardévol, E. (2013). “Ethnography and the Field in Media(ted) Studies: a Practice Theory Approach”. Media Ethnography: The Challenges of Breaking Disciplinary Boundaries, 9(3), pp. 27-46.
Hine, C. (2004 [2000]). Enografía Virtual. Barcelona, España: Editorial UOC.
Horst, H. y Miller, D. (2012). Digital Anthropology. Londres, Inglaterra, y Nueva York, Estados Unidos: Berg.
Jordan, B. (2009). “Blurring Boundaries: The Real and the Virtual in Hybrid Spaces”. Human Organization, 68(2), pp. 181-193.
Kember, S. y Zylinska, J. (2012). Life After New Media: Mediation as a Vital Process. Massachusetts, Estados Unidos, Londres, Inglaterra: MIT Press.
Miller, D. y Slater, D. (2000). The Internet: an Ethnographic Approach. Oxford, Inglaterra: Berg.
Moli, L. C. (1998). Vigotsky y la educaciòn. Connotaciones y aplicaciones de la psicología sociohistórica en la educación. Buenos Aires: Aique.
Stupenengo, S. (2008). Hecho en Flandria, Jáuregui, el pueblo-industria de Luján. Buenos Aires: Epyca.
El equipo de trabajo estuvo conformado por Silvia Hirsch, María Soledad Córdoba, Carolina Di Próspero, Daniel Daza Prado, María Soledad del Río, Gustavo Guaita, Belén Devoto, Facundo Olsson Saizar, María Laura Ochoa, Ricardo Velasco y Matías Gal.
Algunos autores (Gómez Cruz y Ardevol, 2013) prefieren hablar de “etnografía de lo digital” para remarcar la permanencia de los métodos y objetos clásicos de la etnografía combinados con los digitales. En este texto se comparte este enfoque, sin embargo, nosotros preferimos utilizar dicha expresión para nombrar a esta nueva forma de hacer etnografía.
Véase: Hine (2004), Miller y Slater (2000), Jordan (2009), Kember y Zylinska (2012), Horst y Miller (2012), Gómez Cruz y Ardévol (2013).
Revista que compila eventos sociales del pueblo desde 1934 hasta la década de 1980. Véase también el apartado “Actividades de transferencia a la comunidad”, más adelante.
Por cuestiones de espacio, no desarrollaremos estos aspectos en el presente trabajo.
Carta encíclica redactada por el papa León XIII el 15 de mayo de 1891, sobre la situación de los obreros a fines de siglo XIX, calificada como “miserable”, “calamitosa” y hasta incluso considerada como condición de “esclavitud”. En dicho documento se precisan las recomendaciones de la Iglesia hacia los patrones industriales, terratenientes y autoridades estatales, a los fines de buscar la “justicia” y la “equidad” en la economía y la industria. Cf.: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
En dicha carta encíclica se recomienda tanto a los patrones como a las autoridades públicas que “prodiguen sus cuidados al proletario para que este reciba algo de lo que aporta al bien común, como la casa, el vestido y el poder sobrellevar la vida con mayor facilidad” (ibíd.)